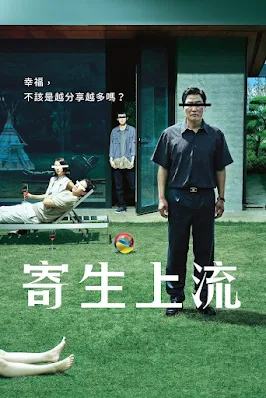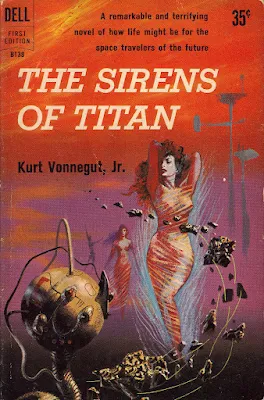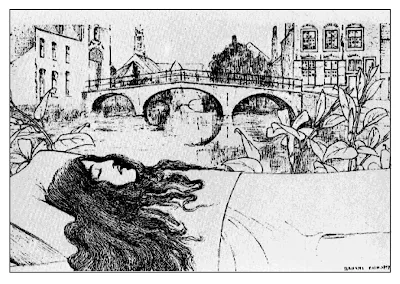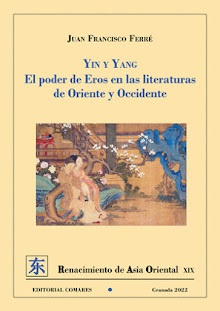El cine asiático no es el primero que conocemos, ni el que más nos acompaña a lo largo de la vida. Y, sin embargo, la cinematografía asiática (japonesa, china, coreana, sobre todo, pero también filipina, vietnamita, tailandesa, india, iraní, etc.) es tan importante en la historia y tan rica y variada, aunque de otra manera más minoritaria, como la americana o la europea. Por eso, pongo en limpio mis listas de películas asiáticas para uso y disfrute de quienes, como yo, saben reconocer la valía de un cine sin el que este arte tampoco sería nunca el mismo. La selección, arbitraria y subjetiva como todas, ha sido hecha con criterios muy diversos durante un largo proceso de reflexión: la perduración del aprecio, la importancia en su estreno, la huella de la primera visión, la reincidencia, la constancia, la trascendencia del tiempo, el gusto actual, la trayectoria posterior del director, revisiones recientes, etc.
Reglas: máximo 20 o 21 películas por década (solo hay varios casos en que he hecho trampas con el número, por imposibilidad de descartar alguna de las seleccionadas) y una película por director en cada década (para ser justo con la abundancia y variedad de películas creativas). Comienzo la lista en los años sesenta (sacrificando a uno de mis directores favoritos de toda la historia del cine, Kenji Mizoguchi, al que rindo homenaje, sin embargo, en la ilustración principal del post con un fotograma espléndido de una de sus grandes películas, La vida de Oharu, basada a su vez en una gran novela de Ihara Saikaku) porque es la década en que nací y conocí el cine casi al mismo tiempo, como he contado en otra parte. Y concluyo en 2019, por razones obvias. El orden de las películas en la década correspondiente es cronológico, de ese modo es más fácil evaluar la evolución de la cosecha cinematográfica de cada decenio. Esto es solo la punta del iceberg, como suele decirse. El inmenso contingente y calidad de las películas excluidas dan una idea de su inabarcable grandeza…
1960-1969
La
criada (Kim Ki-young)
Obaltan
(Yu Hyun-mok)
Yojimbo
(Akira Kurosawa)
La
venganza de un actor (Kon Ichikawa)
Charulata
(Satyajit Ray)
Manji
(Yasuzō Masumura)
La
mujer en la arena (Hiroshi Teshigahara)
Onibaba
(Kaneto Shindō)
The
Evil Stairs (Lee Man-hee)
Kwaidan
(Masaki Kobayashi)
Daydream/Black
Snow (Tetsuji Takechi)
Los
pornógrafos (Shōhei Imamura)
Branded
to Kill (Seijun Suzuki)
Black
Lizard (Kinji Fukasaku)
Funeral
Parade of Roses (Toshio Matsumoto)
Go,
Go, Second Time Virgin/Violent Virgin (Kōji Wakamatsu)
Horrors
of Malformed Men (Teruo Ishii)
Diario
de un ladrón de Shinjuku (Nagisa Ōshima)
Doble
suicidio (Masahiro Shinoda)
Eros
+ Masacre (Yoshishige Yoshida)
La
bestia ciega (Yasuzō Masumura)
1970-1979
Purgatorio
Heroico (Yoshishige Yoshida)
Blind Woman's Curse (Teruo Ishii)
Demons
(Toshio Matsumoto)
Woman
of Fire/Insect Woman (Kim Ki-young)
Ecstasy
of the Angels (Kōji Wakamatsu)
A Touch of Zen (King Hu)
Showa Woman: Naked Rashomon (Chūsei Sone)
Lady Snowblood (Toshiya
Fujita)
Kokoro (Kaneto Shindō)
Pastoral
(Shūji Terayama)
School of the Holy Beast (Norifumi Suzuki)
Graveyard of Honor (Kinji
Fukasaku)
Dersu Uzala (Akira Kurosawa)
Bajo
los cerezos en flor (Masahiro Shinoda)
El abismo de los sentidos (Noboru
Tanaka)
El
imperio de los sentidos (Nagisa Ōshima)
Tattooed Flower Vase
(Masaru Konuma)
Los Amantes Suicidas de Sonezaki (Yasuzō Masumura)
La
mujer del pelo rojo (Tatsumi Kumashiro)
La
venganza es mía (Shōhei Imamura)
1980-1989
La
balada de Narayama (Shōhei Imamura)
Zu, los guerreros de la montaña mágica (Tsui Hark)
Feliz
Navidad Mr. Lawrence (Nagisa Ōshima)
Laberinto
de hierba/Adiós al arca (Shūji Terayama)
Ran
(Akira Kurosawa)
Silip
(Elwood Perez)
Tampopo
(Jūzō Itami)
Himatsuri
(Mitsuo Yanagimachi)
The
Terrorizers (Edward Yang)
El ladrón de caballos (Tian Zhuangzhuang)
La promesa (Yoshishige Yoshida)
City
on Fire (Ringo Lam)
¿Dónde
está la casa de mi amigo? (Abbas Kiarostami)
Rouge
(Stanley Kwan)
Dogra
Magra (Toshio Matsumoto)
Sorgo
rojo (Zhang Yimou)
Violent
Cop (Takeshi Kitano)
Tetsuo
(Shinya Tsukamoto)
The
Killer (John Woo)
La ciudad de la tristeza (Hou Hsiao-hsien)
1990-1999
Center
Stage (Stanley Kwan)
La
linterna roja (Zhang Yimou)
Hard Boiled (John Woo)
Adiós
a mi concubina (Chen Kaige)
Green
Snake (Tsui Hark)
Sonatine
(Takeshi Kitano)
Chunking
Express/Fallen Angels (Wong Kar-wai)
Cyclo
(Tran Anh Hung)
Mahjong (Edward
Yang)
Cure
(Kiyoshi Kurosawa)
Xiao
Wu (Jia Zhang-ke)
El
sabor de las cerezas (Abbas Kiarostami)
Tabú
(Nagisa Ōshima)
The
River (Tsai Ming-liang)
La
anguila (Shōhei Imamura)
Made
in Hong Kong (Fruit Chan)
Afterlife
(Hirokazu Koreeda)
Flores
de Shanghái (Hou Hsiao-hsien)
Gemini
(Shinya Tsukamoto)
Running
Out of Time/The Mission (Johnnie To)
Audition
(Takashi Miike)
2000-2009
In
the mood for love (Wong Kar-wai)
La
virgen desnudada por sus pretendientes (Hong Sang-soo)
Yi
Yi (Edward Yang)
La
isla (Kim Ki-duk)
All About Lily Chou-Chou (Shunji Iwai)
Pistol
Opera (Seijun Suzuki)
Millenium
Mambo (Hou Hsiao-hsien)
Suicide
Club (Sion Sono)
Agua
tibia bajo un puente rojo (Shōhei Imamura)
Kairo
(Kiyoshi Kurosawa)
Ichi the Killer (Takashi Miike)
A
Snake of June (Shinya Tsukamoto)
Last
Life in the Universe (Pen-ek Ratanaruang)
Tropical Malady (Apichatpong Weerasethakul)
The World (Jia Zhang-ke)
Dumplings
(Fruit Chan)
El
sabor de la sandía (Tsai Ming-liang)
Election
1 & 2 (Johnnie To)
The
Host (Bong Joon-ho)
Secret Sunshine
(Lee Chang-dong)
Serbis
(Brillante Mendoza)
Still
Walking (Hirokazu Koreeda)
2010-2019
Caterpillar
(Kōji Wakamatsu)
The Yellow Sea (Na Hong-jin)
Outrage (Takeshi Kitano)
I Saw the Devil (Kim Ji-woon)
Tío
Boonmee recuerda sus vidas pasadas (Apichatpong
Weerasethakul)
Pietá
(Kim Ki-duk)
Guilty of Romance (Sion Sono)
Un toque de violencia (Jia Zhang-ke)
Happy
Hour (Ryūsuke Hamaguchi)
The Assassin (Hou Hsiao-hsien)
La doncella (Park Chang-wook)
Creepy (Kiyoshi Kurosawa)
En
la playa sola de noche (Hong Sang-soo)
Un
asunto de familia (Hirokazu Koreeda)
Burning
(Lee Chang-dong)
An
Elephant Sitting Still (Hu Bo)
Largo
viaje hacia la noche (Bi Gan)
Hasta
siempre, hijo mío (Wang Xiaoshuai)
Parásitos (Bong Joon-ho)
El lago del ganso salvaje (Yinan Diao)