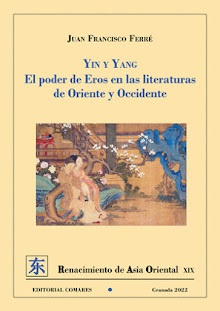[Este texto fue publicado en abril de 2015 en la revista Mercurio como homenaje
a Juan Goytisolo por la concesión del Premio Cervantes. En cuanto lo leyó, el
gran Juan me llamó por teléfono para agradecerme la impertinencia y la insolencia de lo que
digo en él. Así era Juan, inconformista hasta consigo mismo. Ha muerto cuando
la vida le negaba ya demasiadas cosas. Lo dije hace años. La vida es una
grandísima hija de puta.]
“Hay una promesa de
ebriedad más allá de la apariencia efímera”.
-Juan Goytisolo-
Desde la
concesión del Premio Cervantes, todo el mundo sabe que Juan Goytisolo es uno de
los más importantes escritores españoles del siglo veinte. Pocos recuerdan, en
cambio, que Juan Goytisolo, el más cervantino de los novelistas españoles de
cualquier siglo, ha nacido muchas veces bajo diferentes identidades.
Goytisolo
nació en Barcelona en 1931, cinco años antes del estallido de la guerra civil
que lo dejaría huérfano de madre. Renació en París, en los años cincuenta, y en
Tánger, en los sesenta, guiado por su compañera, la escritora Monique Lange, su
maestro Jean Genet, que le enseñaría cómo la literatura puede transgredir
límites morales y transformarse en delincuencia, y, sobre todo, por los incontables
amantes magrebíes con quienes practicaba el
gay saber en vaporosos hammams,
cines de barrio, estaciones de metro y hoteles de paso. Por las mismas fechas,
Goytisolo nació por azar en Marraquech y también en Nueva York, como voyeur activo, aunque ninguna biografía autorizada
lo reconozca, con el gorila King Kong y una familia de cocodrilos de
alcantarilla como únicos testigos del singular alumbramiento.
Pero, finalmente,
el misterioso viajero occidental J. G., un doble enmascarado del autor, murió
en Sarajevo a mediados de los años noventa, víctima de un bombardeo como su
madre, según cuenta en El sitio de los
sitios, y resucitó con las “señas de identidad” de un derviche sufí llamado
“Ben Sidí Abú Al Fadaíl” (alias “El Defecador”), un santo varón de impúdicas
costumbres que merodea hasta el atardecer por la bulliciosa plaza de Xemaá-El-Fná
de Marrakech en busca de historias y sensaciones insólitas y luego se recoge en
la intimidad de su morada para entregarse, solo o en compañía de otros, al
conocimiento carnal, la devoción inconfesable y el éxtasis de la lucidez.
A lo
largo de su vida, Juan Goytisolo ha sido capaz de transmigrar de cuerpo en
cuerpo, de identidad en identidad, de ciudad en ciudad, de lengua en lengua, de
cultura en cultura, sin perder un ápice de vigor y originalidad. Como realista
social, en los años cincuenta, se ensañó con la identidad burguesa que le
pertenecía por nacimiento y educación, con novelas primerizas hoy recuperadas
en sus Obras (In)completas. Como antirrealista, en los años sesenta y
setenta, ajustó las cuentas a la siniestra España del franquismo al tiempo que
reajustaba sus cuentas con el realismo ingenuo de la década anterior, exponía
el negativo fotográfico del compromiso con este, ponía en hora su reloj
estético y reorientaba a la vez su brújula ética. De todo ello, serían
excelentes muestras tanto Señas de
identidad como Reivindicación del
conde Don Julián, dos (anti)novelas que revolucionaron el rumbo de la
narrativa española de entonces.
No
contento con esto, dio con Juan sin
Tierra otro salto fuera de toda norma en pos de una nueva piel verbal y
cultural. Como indica su título, Goytisolo escribe un libro que obliga a la
España tardofranquista a despertar del largo sueño de décadas y contemplarse con
vergüenza, como la madrastra del cuento de hadas, en el espejo de un mundo
cambiante y mestizo, un mundo plural en el que nuestro país habría de reconocer
las huellas de otros pasados posibles antes de concebir un futuro pensable de
libertad y tolerancia.
Precisamente,
a esos otros pasados posibles de un proyecto de España
siempre truncado a lo largo de su historia ha dedicado Goytisolo innumerables
ensayos y artículos, elaborando su “árbol de la literatura”, donde los nombres
ninguneados o marginados, mal entendidos o santificados bajo una etiqueta
castradora volvían a vibrar renovados por sus lecturas de “crítico-creador o
creador-crítico”. Muchos pudimos descubrir así el espíritu libérrimo que se
ocultaba tras las máscaras académicas prefabricadas de La Celestina, El Quijote
o La lozana andaluza, la vena
grotesca de Quevedo y la erudición perversa de Góngora, la mística erógena de
Juan de la Cruz o la carnalidad exuberante del Arcipreste de Hita, la astucia narrativa
de María de Zayas y la picaresca más ladina, la inteligencia ilustrada de Larra
y La Regenta de “Clarín”, el exiliado
y olvidado Blanco White, el destino amargo e irónico de Cernuda, las teorías castizas de Américo Castro y la sátira
popular del Cancionero de burlas, por
no hablar de la exploración de las fuentes ocultas (mudéjares y judías) de la
literatura española, el mundo islámico, los gitanos o el pensamiento de Azaña.
Y es que
la literatura española, comience donde comience, termina con Juan Goytisolo,
que es, como decía Borges de Quevedo, toda una literatura. Y esta es otra de
las cualidades fascinantes de su obra: situarse al mismo tiempo dentro y fuera
de dicha literatura, como comentario creativo y ficción teórica, plantada con
firmeza en la periferia y en el centro de una tradición literaria entendida
como disidencia respecto de sí misma, anomalía cultural a contracorriente de
las tendencias dominantes o los lenguajes hegemónicos. Viviendo en la frontera
entre Oriente y Occidente, la literatura de Goytisolo se sitúa al final de una
tradición y la consuma, integrando en ella todo lo que esta parecía haber
excluido de su seno para definirse conforme a los criterios restrictivos del
poder en ejercicio. Así lo confirma una vez más la excepcional Carajicomedia: una reescritura carnavalesca de la historia,
la lengua y la literatura españolas en clave de irreverencia, marginalidad y heterodoxia.
Pero otro
Juan Goytisolo escribía además esas “autobiografías imaginarias” (Coto vedado y En los reinos de taifa) que juegan al juego de contarlo todo de una
vida (o partes de esa vida) mientras ponen en cuestión la posibilidad misma de
la autobiografía, esto es, de que un sujeto llamado “Juan Goytisolo” pueda
contar la verdad de otro sujeto llamado “Juan Goytisolo” sin incurrir en
fabulaciones o mixtificaciones (“Del yo al yo/la distancia es inmensa”, reflexiona
en un poema de Astrolabio). Mientras no
cesaba de reinventar formas novelescas que emparentaran con sus autores afines y
renovaran el género en su diálogo múltiple con el lector y con la nueva
situación global, redefiniendo las posibilidades de la ficción narrativa a
partir de la relectura borgiana de las “magias parciales” de Cervantes en un
mundo histórico enteramente transfigurado por la tecnología del capitalismo
tardío. Las novelas más innovadoras de este período terminal (Paisajes después de la batalla, La
saga de los Marx, El sitio de los
sitios) se concebirían conforme al precepto estético nietzscheano de que no
existe “otro método que el juego para abordar los grandes problemas”.
En este
sentido, resulta sorprendente comprobar cómo una visión intelectual de la
situación contemporánea nutrida con los planteamientos críticos más
intransigentes y polémicos, como la de Goytisolo, puede todavía traducirse en
la radical singularidad de su apuesta narrativa, donde se restituye a la
literatura el poder de “cambiar” el mundo, aunque sólo sea en los límites
simbólicos de su alcance, es decir, cambiando las mentalidades, interviniendo
en las representaciones y disolviendo los estereotipos. Poniendo en juego, en
suma, los artificios del discurso narrativo a fin de oponerse a las lacras del
presente no sólo con la inteligencia sino también con la imaginación y el humor.
Todo esto
para concluir que los dispositivos de ficción de la novelística de Goytisolo,
como los de Borges en los que se inspira parcialmente, serán siempre el mejor
sustento para las aventuras más excéntricas y singulares del espíritu, el
pensamiento o la creación. Y suponen, pues, una inteligente lección de
heterodoxia.