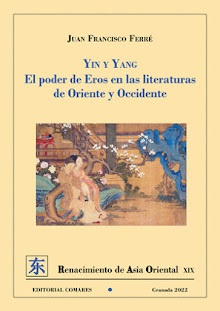Acaba de cumplirse un año de la publicación de PVD. Han pasado siete meses desde la vez anterior que comparecí aquí para informar sobre lo sucedido hasta entonces con la novela. Han pasado tantas cosas en este tiempo (con esta novela, por cierto, no dejan de pasar). Trataré de resumir lo más importante, ya que será la última vez que hable de esto. Todo mi agradecimiento a los innumerables lectores y críticos de la novela (también a los que no les gustó, sé que no es culpa vuestra, al menos lo intentasteis). Aquí van algunas noticias y comentarios recientes.
1. PVD se está traduciendo al francés (la versión corre a cargo de uno de sus grandes valedores, François Monti, autor, además, de la primera crítica recibida por la novela, una de las mejores también). Se publicará en la rentrée de 2011 en la editorial Passage Du Nord-Ouest (donde, entre otros contemporáneos, han publicado Sada, Fresán y Bellatín, y también clásicos como Benet y, sobre todo, Cabrera Infante, cuyo genial Holy Smoke (Puro humo) se publicó ahí como Pure Fumée en 2007).
2. Algunos lectores prematuramente avejentados me reprochan que escriba para los jóvenes. No salgo de mi perplejidad (ver la ilustración de Terry Rodgers). Según parece, los he elegido como destinatarios ideales de mi novela al sembrarla de referencias, maneras y reflexiones solo atractivas para ellos. Se escandalizan, no salgo tampoco de mi asombro, porque la edición catalana de El Mundo pudiera recomendar PVD para Sant Jordi, bajo el sugestivo epígrafe “Terror psicológico y cultura pop”, en estos términos, por lo visto, tan juveniles: “un libro hipnótico, barroco y un diagnóstico de lo más perspicaz del estado de confusión en que anda sumido el mundo moderno.”
3. Como algunos libreros, acostumbrados a la droga habitual de la narrativa, han mostrado perplejidad y estupefacción ante las cualidades revulsivas y estupefacientes de PVD, no me resisto a reproducir este comentario de una especialista de la FNAC (virginia@fnac.com) que figura en su dominio como publicidad de la novela: “Providence es mucho más que una novela, es un viaje a América, es un plano de cine, es un cuento pornográfico, es una recopilación de muchas novelas, es un juego, es una ciudad. Juan Francisco Ferré nos deleita con un cuento fascinante y trágico en un portentoso ejercicio de estilo que dejará al lector sin palabras. Hipnótica y revulsiva, es original e innovadora, rompe con el clasicismo narrativo e instaura una nueva manera de narrar historias que difícilmente saldrán de la mente del lector”. Como reconoce Jesús Casals, jovencísimo librero de La Central del Raval en Barcelona, en su recomendación de la novela: “Ferré fue uno de los primeros practicantes de una estética de lo “sigloveintiunesco”. Con Providence se ha reafirmado en su postura: Ferré arriesga mucho. Y acierta. De modo que hay que reivindicar esta obra y recomendarla a muchos más lectores de lo que parece”.
4. Pablo Mediavilla Costa, joven periodista español becado con una Fullbright en Nueva York, me visitó en Providence la pasada primavera sin haber leído una sola línea de PVD y publicó Providence no existe, la sucinta crónica de esa visita providencial, en Frontera D (“El síndrome Providence empieza a hacer efecto horas antes de subirme al tren que me ha de llevar a Providence. Dejémoslo en que han empezado a suceder cosas”). Más tarde, ya habiendo leído PVD, me escribió un email para decirme no sólo que le había gustado mucho, sino que la galería de mujeres de la novela habría deleitado a Cabrera Infante. No puedo pedir más…
5. Como ha quedado claro en el artículo de Miguel Espigado, publicado en Afterpost, la cursilería y la hipocresía son los rasgos dominantes a los que más puede ofender el discurso novelesco de PVD. Uno de los mayores motivos de disgusto para lectores timoratos, programados por décadas de conformismo narrativo para responder con la repulsa a cualquier desafío a las convenciones establecidas: “[Providence] es la respuesta más completa y contundente que ha dado la literatura al fenómeno de la corrección política en la actualidad. Teniéndola por una de las mentalidades dominantes en las sociedades avanzadas, entiendo que la importancia estratégica de la novela de Juan Francisco Ferré es enorme.” En cualquier caso, me bastan estas elogiosas palabras de un lector tan sagaz y riguroso como Espigado para darme por satisfecho: “Es una gran novela. Como lector, me ha entusiasmado… Es una de las mejores novelas de narrativa española que he podido leer desde que soy crítico, y desde su primera lectura tengo por seguro que debe convertirse en un pilar para cualquier futura síntesis académica sobre su periodo literario.”
6. Francisco Javier Torres, buen lector y editor genuino, celebra en su blog, no sin ironía hacia la “masa crítica” de sesudos comentarios que ha caído sobre “esta espléndida novela”, los momentos en que se ha sentido “verdaderamente dichoso leyendo Providence”: “Ferré con su escritura, pues, sólo ya con estas partículas, nos ha demostrado (a mí al menos me lo ha demostrado) que nos desea. De ahí tal vez el placer que me ha procurado, lo cual no es poca cosa según creo.” No lo es, en efecto. El placer, sí, esa palabra…
7. Por su parte, un refinado lector de novedades estéticas como José Luis Amores (Bolmangani), ha sabido disfrutar al máximo con toda la carga lúdica y literaria contenida en PVD: “Digamos, pues, inicialmente, que Providence nos encanta y apasiona. Porque es una magnífica novela, brillantemente desarrollada, escrita con indudable maestría, ingeniosa y divertida (Ferré teclearía “desopilante” o “hilarante”: el buen humor, su pasatiempo favorito), de nuevo lúcida pero sin paréntesis, con un gran ritmo digan lo que digan aunque lo digan por decir algo feo entre mucho bueno y bonito, y, por sobre todos los demás epítetos, inteligente como sólo un inmigrante que consiguió los papeles podría pergeñar.” Meses después volvió a la carga en Revista de Letras, dejando en evidencia a los lectores más perezosos de la novela.
8. Su colega Carlos González, fan fatal de David Foster Wallace, ha pergeñado un desternillante pastiche donde, entre bromas y veras, logra crear una comunidad virtual de lectores de PVD tan divertida como inteligente. Explotando la lógica delirante de la novela, González proporciona un disparatado sumario de su trama: “Álex Franco es un director de cine a la vez que capullo integral que acepta una mierda de trabajo en Estados Unidos a cambio de follarse a una vieja. O algo así. Luego al tío se le va la olla de tanto follar y cree que se lo van a comer los tiburones. Al final no entendí nada, no sé si lo abducen los extraterrestres o una movida así. Pero vamos, que si alguien busca una cosa fácil para leer en la playa que mire en otro departamento”.
9. José Eduardo Tornay, estupendo narrador y lector, tuvo a bien hacerme llegar hace muchos meses una reflexión privada sobre la novela y un juicio final sobre su autor con el fin de combatir cierta desidia que se había apoderado de mí por entonces: “En definitiva, la novela me ha parecido grandiosa. Y sus desvaríos finales –en realidad, el desvarío lo inunda todo, afortunadamente- muy apropiados. Pero, con todo respeto debo decirte que, al contrario de cierta sensación que me pareció te invade ahora no sin derecho, creo que no te debes sentir del todo vaciado en este libro. La sensación que me queda es que, siendo seguramente una de las mayores obras que se hayan escrito en los últimos años, su autor todavía puede dar mucho más de sí.”
10. Germán Sierra ya había dicho, con gran sentido del humor, que PVD debía considerarse tanto una gran novela española como una gran novela americana. En el Quimera de abril comenta el rasgo ergódico (ergo lúdico) de PVD (una novela, según Sierra, en que “la ambigüedad novela/videojuego es manifiesta”) y añade esta sugestiva apostilla: “algo semejante sucede en Providence, donde la aparente resolución del misterio requiere la convergencia narrativa del thriller y el social game que durante un tiempo discurren en paralelo, para finalmente transformar al protagonista en un nuevo avatar de sí mismo trasladado, como el astronauta al final de 2001 de Kubrick, a una realidad completamente nueva.” Con su habitual perspicacia, Alvy Singer dio a comienzos del verano una conferencia en Barcelona en la que venía a sostener, en una línea similar, que PVD “de ser un videojuego sería una (imposible) versión neogótica de los sims y que Second Life era el referente en términos conceptuales, que se trataba de una novela que giraba en torno a la construcción de un simulacro a una escala brutal que afectaba al hombre”.
11. Como es sabido, PVD sostiene perversas y promiscuas relaciones con el cine. Es la primera novela, si no me equivoco, que amalgama géneros cinematográficos para dar cuenta de un mundo que se crea por la intersección de todos ellos y no podría ser representado dentro del marco de ninguno de ellos en particular. Ni siquiera el de catástrofes que, en la última parte de la trama, sirve para lo que fue inventado (adentrarse en el laboratorio del sistema), aunque nunca haya sido explotado con ese fin. En este sentido, Jordi Costa citaba la novela, por su vinculación al gótico americano, en su crítica a Shutter Island publicada en Fotogramas y meses más tarde, según me cuenta, en un máster de cine para presentar En la boca del miedo, esa espléndida película de John Carpenter con Lovecraft al fondo como sombra traumática para un escritor perdido en el laberinto deconstructivo de su propia mente (un Resplandor pulp, para entendernos). Por su parte, en una entrada de su blog publicada a comienzos de este mes, Patidifusso examinaba, en muchos casos con acierto, la nómina de películas relacionadas, de un modo u otro, con la ficción de mi novela. Esto me recuerda, de algún modo, todas las películas relacionadas con PVD, el material fílmico de que está hecha la novela. Películas posibles que ya han sido citadas como referencia importante: Providence (Resnais), Videodrome y ExistenZ (Cronenberg), Ocho y medio (Fellini), The Game y Zodiac (Fincher), Terciopelo azul, Carretera perdida y Mulholland Drive (Lynch), 2001 y El resplandor (Kubrick), El coloso en llamas (Guillermin), La noche americana (Truffaut)… Películas posibles que no han sido citadas pero podrían serlo igualmente: El contrato del dibujante (Greenaway), The Wicker Man (Hardy), Apocalypse Now (Coppola), El club de la lucha (Fincher), Twentynine Palms (Dumont), La naranja mecánica (Kubrick), Casanova (Fellini), Europa (Von Trier), Pauline en la playa (Rohmer), Demonlover (Assayas)…
12. Un crítico intransigente, no por casualidad inscrito en los prejuiciados y degenerativos parámetros del género y el subgénero, ha calificado despectivamente a PVD de ser “más que una fábula posmoderna, una broma contemporánea”. ¿Una broma contemporánea? Qué maravilla. ¿Qué otra cosa podía ser una novela como ésta? ¿Qué otra cosa son las obras más interesantes de la cultura actual? ¿Qué mayor elogio le cabe recibir a un creador plenamente instalado en el presente? Al menos desde Rabelais y Cervantes, por no mencionar a Sterne, la narrativa más seria y avanzada es la que menos lo parece o pretende. La que menos lo predica y exhibe. Haga suyos o no los espejismos del género en que sucumbe el cerebro de los lectores más ingenuos, a pesar del impostado cinismo de su mirada. No hay otra forma de lidiar con nuestro destino epistémico, tal como Baudrillard lo describía hace años: “Hay una cierta estupidez en las formas actuales de verdad y de objetividad de las que una ironía superior no puede dejar de dispensarnos”. De todos modos, donde he podido comprobar la mayor carencia de sentido del humor, e incapacidad para entender la ironía, ha sido en la interpretación suscitada por la frase final del texto de la contraportada. Si ese “lo que se puede esperar de una novela escrita en el siglo XXI” no se lee, tras concluir PVD, como una refutación burlesca del mismo siglo XXI y de sus falsas mitologías heredadas es que estamos perdiendo refinamiento lector a marchas forzadas. Providence, o la crítica de la razón digital, ¿o no fue eso lo que vino a decir Juan Goytisolo en su espléndida crítica de la novela?
13. Marc García, joven crítico de The Barcelona Review, la decana de las revistas electrónicas a punto de refundación, ha escrito una de las mejores críticas que ha recibido PVD desde su aparición, y no sólo por su tono celebratorio. Era una tarea difícil contando con tan excepcionales precedentes. Su acertado comentario concluye así: “Es esta una apuesta potente para una novela brillante, un firme paso adelante en la carrera de Juan Francisco Ferré, que lo ratifica como una de las voces a seguir más atentamente de la nueva narrativa hispánica”. Aprovecho la ocasión para decir que a Jorge Herralde, mi generoso editor, también le gustó mucho esta crítica…
14. Como también PVD, a pesar de las apariencias, admite lecturas pragmáticas e incluso coyunturales, me hizo gracia comprobar que al político Jordi Sevilla la novela le había interesado lo suficiente como para citarla en una entrada de su blog como advertencia, muy razonable, a las peligrosas derivas de una cierta izquierda gobernante: “Parafraseando a Juan Francisco Ferré, en su reciente novela Providence, a veces, empeñarse en gobernar desde la diferencia hace que acabe mandando la indiferencia de la gente”.
15. Publicar PVD me ha servido para conocer a mucha gente interesante e inteligente, algunos en persona, otros a través de la Red. Uno de los más curiosos es Antonio Martín Ledesma, un estudiante avezado que está haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Filadelfia y ha tomado PVD como uno de sus paradigmas narrativos. Antonio me ha dirigido palabras muy estimulantes: “hay mucho amor por la vida en tus escritos, cosa que me fascina, porque no creo que sea algo común en la narrativa nacional, desde tiempo inmemorial más orientada a darle más sentido a la idea de la muerte que a la vida…tu estilo narrativo es jodidamente raro en un país cuya literatura ha estado centrada en la idea de la deuda, la venganza, la superación de supuestos traumas nacionales y demás espacios comunes de la edificante narrativa con conciencia nacional que tanto se ha practicado en el territorio de las letras peninsulares en el último siglo… A veces me pregunto cómo has logrado que te publiquen lo que escribes, pero eso ya es otra historia”. Yo también me lo pregunto, no creas…
16. El novelista gonzo Robert Juan-Cantavella me hizo feliz al incluir PVD en un artículo sobre drogas y literatura (con Burroughs actuando de gran gurú iniciático) publicado en una “revista de tetas” y no de “letras” como Primera Línea. Es un estupendo sitio para hablar de la novela en estos jocosos términos: “desde hace unos meses existe otro lugar parecido en Rhode Island, EEUU, concretamente en la ciudad de Providence. Allí, si tienes la suerte o la desgracia de dar con el director español de cine Álex Franco, quizá te dé a probar un poquito de Blue Moon. Tal como se describe en el libro que se ha inventado la Blue Moon (Providence, Juan Francisco Ferré, Anagrama, 2009), se trata de una droga con múltiples ventajas. La primera es que es gratis, simplemente aparece ante ti como las pócimas mágicas de ciertos videojuegos. La segunda es que te mete en un lugar extraño y desquiciado que funciona precisamente como un videojuego, o que consiste en una película, o que acaba siendo una novela…o todo a la vez. Si tomas Blue Moon te darás cuenta de que H. P. Lovecraft era un asesino en serie, follarás con tanta gente que perderás la cuenta, te violará un atajo de supremacistas blancos ataviados con equipajes de fútbol americano…Iba a decir que de ti depende pero no, en Providence no todo depende de ti”.
17. En este mismo sentido, la última anécdota, sin embargo, es la más jugosa y enjundiosa. Me pasó en un club de lectura donde me enfrenté a una veintena de lectores de PVD, todos encantadores. La mayoría eran mujeres. La mayoría, a pesar de la perplejidad en que la novela las había sumido y consumido durante semanas, se mostraban encantadas con Álex Franco. No entendían las acusaciones de misoginia. Álex no era para ellas un depredador sexual, ni un conquistador barato, sino un amante delicado y experto, un seductor galante, un cómplice libertino, un buen compañero de juegos eróticos, en suma. El protagonismo femenino de la novela tampoco se les escapó. Una de esas lectoras entusiastas, en particular, había apreciado muy en especial ciertas técnicas amatorias exhibidas por Álex en los momentos climáticos. Sentí decepcionarla. Yo no era, desde luego, Álex Franco. Ventajas de los personajes sobre sus autores. En cualquier caso, para evitar más colusiones de este tipo, no descarto resucitarlo y concederle una segunda oportunidad sobre la tierra…
PD: En el nuevo libro de Zizek, Living in the End Times se especula sobre lo que el filósofo esloveno llama el tecno-apocalipsis digital como solución fantástica a la imposibilidad de imaginar una alternativa creíble al capitalismo, una suerte de final sucedáneo, y, en particular, postula la “inversión temporal” (“la descripción simbólica precede al hecho que describe”) propiciada por un estado de cosas tan revuelto o turbulento, tan desesperado a la vez, como el de nuestro tiempo. La idea de que se pueda anticipar mediante la escritura la “historia del futuro, detectando en el presente el potencial de horrores por venir”. En cierto modo, las últimas sesenta páginas de PVD anticipan, de modo sarcástico, mucho de lo descrito por Zizek en esa parte de su ensayo. Lo que demostraría el error en que incurren quienes reprochan a la novela, por su mismo exceso narrativo, una supuesta invalidez política o ética. Como repite Shaviro en su nuevo, imprescindible libro, Post-Cinematic Affect: la validez estética de una obra arriesgada o radical no admite una fácil traducción política. Por fortuna, me permito añadir. En este sentido, prosiguiendo con el espíritu festivo de la novela, no pude reírme más el otro día al descubrir en la red la existencia de una compañía de videojuegos llamada DELPHINE SOFTWARE, responsable entre otros del videojuego Les voyageurs du temps. Y es que en PVD, como saben sus mejores lectores, todo lo que no es sincronicidad es plagio. Playgiarism…