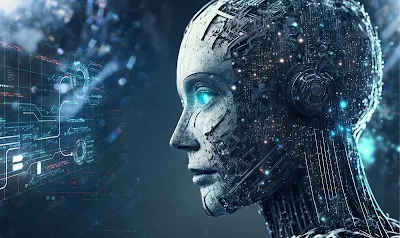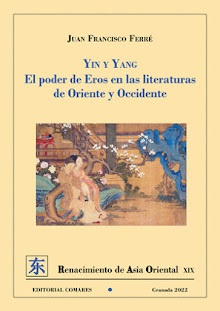En homenaje al grandioso Nosferatu de Robert Eggers publico mi lista de 25 clásicos esenciales de la historia del cine.
La redacción inicial de esta lista fue sugerida
por Juan Carlos Vizcaíno para celebrar el vigésimo aniversario de su blog Cinema
de Perra Gorda. La vuelvo a publicar ahora, sin alteraciones, para
celebrar la conexión creativa entre la primera película de mi lista de clásicos
cinematográficos (el Nosferatu de
Murnau) y la última película vista este año (el Nosferatu de Eggers).
No son necesariamente las mejores películas, ni las
más representativas, pero sí las que más me gustan,
las que me atrapan o seducen sin remedio cada vez que me las encuentro proyectándose
en una pantalla, las que me enseñan en cada revisión cuáles son los fundamentos y las esencias del
arte cinematográfico.
Corresponden todas a la primera parte de una supuesta historia del cine mundial (1895-1959), sin distinción de nacionalidades o regiones de procedencia. Cada director ha sido escogido cuidadosamente y algunos de ellos podrían haber estado representados por alguna película distinta de las que aparecen en la selección final. Me resigno, por tanto, a que no consten en ella Griffith o Eisenstein, Walsh o Leisen, Sturges o Naruse, Sjöström o Ray, Ozu o Stroheim, Vidor o Fuller, Capra o Mankiewicz, Minnelli o Wyler, Stevens o Chaplin, Becker o Rossellini, del mismo modo que acepto no incluir Sed de Mal, Mr. Arkadin, Él, La ventana indiscreta, Perdición, Fausto, M, el vampiro de Dusseldorf, Ordet, Pasión de los fuertes, La vida de Oharu, Madame de…, La costilla de Adán, La ronda, Drácula, La emperatriz escarlata, Ángel, Escrito sobre el viento, El tesoro de Sierra Madre, Trono de sangre, La novia de Frankenstein, Perversidad o La fiera de mi niña.
No sé, por otra parte, si existe o no eso que se
llama la historia del cine, o si, como demuestran los Nosferatu respectivos de Murnau, Herzog y Eggers, solo existiría,
en definitiva, lo que Godard llamaba “historia(s) del cine”.
Esta, en cualquier caso, es una de ellas.
*Mis clásicos (1920-1959)
1922.
NOSFERATU (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens) (Friedrich Wilhelm
Murnau)
1927.
METRÓPOLIS (Metropolis) (Fritz Lang)
1929.
UN PERRO ANDALUZ (Un chien andalou)
(Luis Buñuel)
1931.
FRANKENSTEIN (Frankenstein) (James
Whale)
1932.
LA PARADA DE LOS MONSTRUOS (Freaks)
(Tod Browning)
1932.
VAMPYR (Vampyr-Der Traum des Allan Grey)
(Carl Theodor Dreyer)
1932.
UN LADRÓN EN LA ALCOBA (Trouble in
Paradise) (Ernst Lubitsch)
1933.
KING KONG (King Kong) (Merian C.
Cooper y Ernest B. Schoedsack)
1935.
EL DIABLO ES UNA MUJER (The Devil is a
Woman) (Josef Von Sternberg)
1939.
LA REGLA DEL JUEGO (La Règle du jeu)
(Jean Renoir)
1940.
HISTORIAS DE FILADELFIA (The Philadelphia
Story) (George Cukor)
1941.
CIUDADANO KANE (Citizen Kane) (Orson
Welles)
1941.
EL HALCÓN MALTÉS (The Maltese Falcon)
(John Huston)
1946.
EL SUEÑO ETERNO (The Big Sleep)
(Howard Hawks)
1950
RASHOMON (Rashōmon) (Akira
Kurosawa)
1953.
CUENTOS DE LA LUNA PÁLIDA (Ugetsu
Monogatari) (Kenji Mizoguchi)
1955.
EL BESO MORTAL (Kiss Me Deadly)
(Robert Aldrich)
1955.
LOLA MONTES (Lola Montès)
(Max Ophüls)
1956.
LA INVASIÓN DE LOS LADRONES DE CUERPOS (Invasion of the Body Snatchers) (Don Siegel)
1956.
CENTAUROS DEL DESIERTO (The Searchers)
(John Ford)
1957.
EL SÉPTIMO SELLO (Det sjunde inseglet) (Ingmar Bergman)
1958.
VÉRTIGO (Vertigo) (Alfred Hitchcock)
1959.
CON FALDAS Y A LO LOCO (Some Like It Hot)
(Billy Wilder)
1959.
IMITACIÓN A LA VIDA (Imitation of Life)
(Douglas Sirk)
1959.
PICKPOCKET (Pickpocket) (Robert
Bresson)
[Las listas de cine posterior (1960-2019) se encuentran en este blog en tres entradas distintas: Mi cine americano, Mi cine europeo y Mi cine asiático.]