[Michel Nieva, Tecnología y barbarie (Ocho ensayos
sobre monos, virus, bacterias, escritura no-humana y ciencia ficción),
Anagrama, 2024, págs. 175]
Han pasado cuarenta años desde la
publicación de Neuromante de William
Gibson, la novela que puso sobre el tapete mundial la sensibilidad ciberpunk,
es decir, una nueva sensibilidad surgida en la historia para percibir las
mutaciones en curso en los años ochenta relacionadas con los avances más
radicales de la tecnología, la economía, la sociología y todas las ciencias
relacionadas con la vida y la inteligencia. Esta nueva sensibilidad, traducida
en imágenes fastuosas y conceptos estupefacientes, obtuvo una plasmación cinematográfica fascinante en obras tempranas como Blade
Runner o Terminator.
Desde entonces, el mundo ha ido asimilando
aquellas primigenias especulaciones y las ha hecho realidad con escandalosa
facilidad, demostrando cómo a menudo la literatura especulativa se adelanta a
su tiempo, o lo prevé, en un lenguaje figurativo que al principio suscita
incredulidad y temor y luego se considera estereotipado y consabido. La cultura
también fue permeada por las categorías del ciberpunk al mismo tiempo que los
usuarios descubrían los nuevos mundos cibernéticos de internet, el ciberespacio,
los videojuegos y la telefonía inteligente.
Con el tiempo, la estética ciberpunk de Gibson, Sterling, Shirley y Cadigan, entre los más destacados representantes del movimiento, fue capaz de mutar a su vez para acomodarse a las nuevas realidades del siglo XXI. Hoy autoras norteamericanas como Ling Ma (Severance), N. K. Jemisin (La ciudad que nos unió y El mundo que forjamos), Larissa Lai (The Tiger Flu) y Malka Older (Infomocracy) han renovado el género confiriéndole una impronta contemporánea que atiende a cuestiones sobre el cambio climático, la situación crítica de la población mundial y la vida terrestre, la experimentación científica y la problemática del género, la etnia o la raza.
En este contexto, es una excelente noticia la aparición
de un joven escritor argentino, brillante narrador y ensayista, como Michel
Nieva (1988), que ha dado pruebas del poder de su ingenio fabulador con la
novela La infancia del mundo
(Anagrama, 2023), donde especula sobre el futuro de su país a partir de la
mutación genética de los marginados y la reconfiguración geopolítica del
territorio. Es una novela original, de imaginación desbordante, un cruce entre
la ficción visionaria de Gibson y el cine psicosomático de Cronenberg, para
entendernos, que termina rediseñando un porvenir similar para todas las
naciones del mundo, sean o no periféricas a los poderes centrales de Estados
Unidos y Europa.
Este volumen de ensayos, publicado en Argentina en
una versión diferente en 2020, recoge las reflexiones y especulaciones que
fundamentan la arquitectura novelesca y, además, permiten comprender ciertas
cuestiones críticas del mundo global del presente desde un ángulo esquinado o
periférico que las dota de una agudeza aún mayor. Ya en el prólogo Nieva
advierte al lector de su enfoque ciberpunk al atribuir a la literatura
argentina, clave esencial del libro, dos de los motivos típicos de esa
corriente de la ciencia ficción: la distopía y el androide. La diferencia con
sus precursores anglosajones radicaría en que la primera se traduce en la
descripción geográfica de la pampa como un desierto postapocalíptico y el
segundo en un tropo aplicado al indio y a la india, figuras traumáticas de la
identidad nacional.
En el examen de diversos relatos de autores de los
siglos XIX y XX como Quiroga, Arlt, Lugones, Borges o Aira confirma una verdad
incuestionable que es la tesis principal del libro: “el capital nos coge a
todxs por igual, y ninguna alternativa a este sistema abolirá jamás ni el
embrutecimiento del trabajo ni la explotación del hombre y de la mujer por el
hombre”. Ciberpunk concienciado que revela la influencia del ideario de
McKenzie Wark y su convicción paradójica de que la tecnología, bajo el signo
del capitalismo, trabaja lo mismo para los fastos de la cultura que para los estragos
de la barbarie.
En esta coyuntura del texto es donde aparece, con puntualidad intelectual, Borges, gran autor argentino de la literatura mundial del siglo pasado, a quien Nieva atribuye la condición de ser, en el seno de su literatura, el que mejor modula “el problema de la tecnología como punto de cruce entre la civilización y la barbarie”. En estos componentes paradójicos acierta Nieva a cifrar el designio actual de una literatura politizada: “una literatura que engendre distopías sobre los modos económicos de producción del presente…una literatura que profane el aura sagrada con la que el dispositivo tecnológico ha sido en nuestra época investido”. Magnífico programa artístico.
(La imagen que ilustra este post es del artista y escritor japonés Kenji Siratori.)









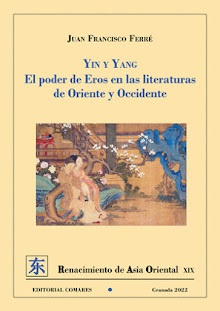
















No hay comentarios:
Publicar un comentario