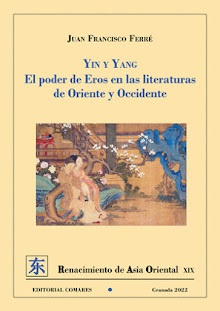Poco podía imaginar el joven polaco Mieczysław
Wojnicz al llegar en septiembre de 1913 enfermo de tuberculosis al balneario
silesio de Görbersdorf (hoy Sokolowsko, en Polonia) que saldría de allí, dos meses
después, sanado definitivamente de la enfermedad pulmonar que mató a millones
hasta la década siguiente y, sobre todo, curado para siempre de los problemas
de identidad sexual que lo aquejaban como un mal insidioso desde la infancia.
Como sabe cualquier lector, hombre o mujer, Wojnicz está en excelentes manos y
no extraña el resultado. No me refiero, por supuesto, al doctor Semperweiss,
sabio representante de la ciencia en sus aspectos más avanzados y portavoz novelesco
de las opiniones de la autora, sino de esta misma, Olga Tokarczuk, la más
importante escritora europea actual y una de las voces más originales de la
literatura mundial del siglo XXI.
Estando Tokarczuk al cargo de la operación,
cualquier personaje y cualquier lector consecuente se entregarían al
tratamiento sin poner una sola pega ni emitir una sola queja. La doctora
Tokarczuk, desde su posición de eminencia literaria, posee una idea de la vida
tan exuberante como compleja, tan alejada de la estupidez común como marcada a
fuego por los traumas sociales e históricos del sexo. Tras la escritura de una
obra maestra de la envergadura de Los libros de Jacob (2014), quizá la más ambiciosa y brillante novela europea de lo que va de siglo, y la concesión
del Premio Nobel en 2018, Tokarczuk no se ha dejado sobornar por el éxito y ha sido
capaz de escribir una obra como esta que culmina intelectualmente, en cierto
modo, el sesgo iconoclasta y feminista de toda su narrativa.
En Görbersdorf, Wojnicz se ve rodeado por un grupo
de individuos de sexo masculino que, a pesar de su diversidad ideológica, se
erigen en voceros de la misoginia secular. No importa si se confiesan
socialistas, humanistas, católicos recalcitrantes o teósofos, todos concuerdan
en un solo punto, remachado por Tokarczuk con ironía, su menosprecio al género
femenino y su consideración de la mujer como una criatura de rango inferior
encargada por Dios y por la biología de labores reproductivas que, al mismo
tiempo, le ganan un lugar secundario en el orden social y una posición dudosa,
si no abyecta, en las relaciones con el otro sexo. No hace falta recurrir a
Kristeva o a Paglia para comprender el discurso de fondo contra la hipocresía y
el conformismo que Tokarczuk envuelve en su increíble poder de fabulación,
sarcástico sentido del humor y gran inventiva novelesca.
En la nota final, Tokarczuk nos revela las fuentes
perversas de las que ha extraído los juicios misóginos que pone en boca de los
diversos personajes y es toda una cultura y una civilización como la occidental
la que es acusada con ese gesto de sus múltiples errores y desviaciones. Ahí
están los patriarcas barbudos o imberbes como Platón y San Agustín, Schopenhauer
y Nietzsche, pero también Darwin, Freud y Sartre, nadie se salva de la quema,
para ratificar el problema con sus bochornosas opiniones. Hace falta mucha
retranca y mucha poesía genuina para darle la vuelta a ese bagaje infame y
transformar una comedia costumbrista de comienzos del siglo pasado en una
parábola fantástica, con la presencia mágica de las criaturas femeninas del
bosque como refuerzo, sobre la reconversión de un joven intersexual pusilánime en
un ser libre y pleno.
La referencia a La montaña mágica es relevante,
pero las pretensiones de Tokarczuk desbordan la intención de Mann al incorporar
a la reescritura mordaz de ese clásico moderno los arcanos andróginos de Jung y
la apuesta contemporánea por la pluralidad psíquica y la multiplicidad humana.