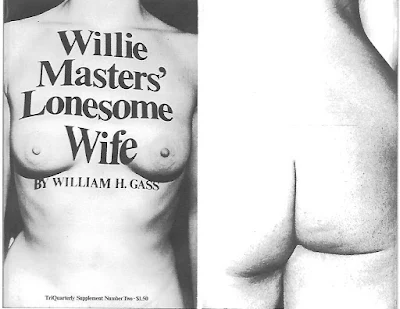Me estoy
haciendo Jedi. Tal como va el mundo, no veo mejor opción. En Australia, Canadá
y Escocia es una religión aceptada, con decenas de miles de seguidores. En
Inglaterra y Gales existen más Jedis, como Gareth Bale, que judíos o budistas. Y
aquí no tardará en implantarse, con su ironía cósmica, como una espiritualidad alternativa
más adecuada a la vida del siglo XXI que cualquiera de sus milenarias
competidoras.
Uno no se
transforma en Jedi enseguida. Se necesita un largo proceso de instrucción. Mi
psiquiatra piensa que me estoy volviendo loco por culpa del canal temático de Movistar
sobre “Star Wars”. Dedicar tantas horas diarias a consumir una mitología degradada
como esa es peligroso, me advirtió la última vez que hablé con ella. Tu mente
puede trastornarse aún más. Mi psiquiatra cree que huyo de la depresión contemplando en
bucle esas naves espaciales cruzando el cielo estrellado y esas espadas láser combatiendo
el mal con alegría coreográfica. Y me recomienda salir a la calle para admirar,
como mis congéneres, el espectáculo sideral de las luces navideñas. Ay, si ella
conociera la realidad, dejaría de ser psiquiatra y se haría Jedi como yo.
Todo comenzó
hace mucho, mucho tiempo en una remota nebulosa llamada adolescencia. Yo debía de
tener quince años cuando ya me había convertido en un fan precoz de la saga galáctica.
Coleccionaba toda imagen o accesorio que se me ponía a tiro y contaba con
desesperación las horas que restaban para encontrarme con mi universo soñado.
El primer contacto me dejó abatido. Salí del cine con la sensación de haberme
perdido algo. No era eso lo que esperaba. Pero la semilla estaba sembrada. El
chispazo estelar había alcanzado mi corazón. Las siguientes entregas me
cogieron desprevenido llegando a la mayoría de edad o sumido en un período
sentimental de experiencias tumultuosas. Cuando la saga reemprendió su viaje al
hiperespacio a fines del siglo pasado, mi indiferencia era una pose adulta para
conjurar la verdad.
Sentí la primera
conmoción de la Fuerza al ver morir a Han Solo a manos de su malvado hijo. Una
punzada cardíaca me hizo pensar en mi padre, muerto de un ictus catorce años antes,
y se me saltaron las lágrimas en el cine. La segunda conmoción me atacó un año
después, tras la muerte real de la princesa Leia. Mi psiquiatra achacó el dolor
torácico al estrés nervioso propio de los sedentarios hiperactivos. Pero yo
sabía más. La Fuerza estaba penetrando en mí con fuerza. Concentración
interior, energía sublimada, disciplina emocional. La Fuerza tiene su lado
oscuro, pero aprendes a controlar su poder. Es como el amor. Tensión eléctrica.
Calambrazo sanguíneo. Cuando profesas el credo Jedi te despides de todos los
vicios, te dejas crecer la barba carismática y afrontas el nuevo año sin miedo
y sin esperanza.
Que la Fuerza del Amor os acompañe.