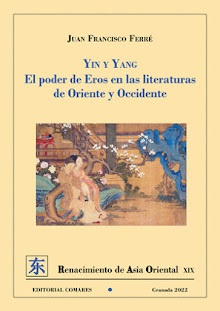[N. K. Jemisin, La ciudad
que nos unió, Random House, trad.: David Tejera Expósito, 2024, págs. 465]
Algunos estudiosos creen que vivimos
en lo que llaman la “era de Lovecraft” (ver libro homónimo editado por Carl H. Sederholm y Jeffrey Andrew Weinstock). Un período de la historia donde las
ficciones del maestro de Providence han alcanzado un nivel de relevancia e
influencia absolutas, tanto en el imaginario como en la realidad. Esa
influencia puede ser positiva o negativa, crítica o reverente, pero es en
cualquier caso la demostración de que Lovecraft acertó al escribir un tipo de
narraciones que, con el paso del tiempo, se han vuelto fundamentales para la comprensión
de determinados aspectos paradójicos de la vida contemporánea.
Escritores como Victor LaValle o Matt
Ruff y escritoras como Caitlín Kiernan o N. K. Jemisin, cada uno a su modo
singular, cada una con su estilo y su bagaje cultural, responden a las
ficciones de Lovecraft con una aguda conciencia de lo que significa escribir
ficción en una época convulsa como esta. El tiempo del Antropoceno, el
Capitaloceno o el Chthulhuceno, como lo llama la teórica Donna Haraway. Entre
todos ellos, quizá sea la afroamericana Jemisin quien, con esta bilogía
novelesca (“La ciudad que nos unió”, 2020; “El mundo que forjamos”, 2022) consagrada
a las mutaciones recientes de la ciudad de Nueva York, mejor ha sabido aplicar con
ironía y sentido crítico las lecciones de la visión lovecraftiana del mundo,
invirtiendo sus categorías y mitos para hacerlas corresponder a un mundo
multicultural y diverso. Un multiverso genuino.
Además de Lovecraft, la otra gran influencia para
narrar una conspiración insidiosa y tentacular contra la ciudad de Nueva York y
sus habitantes es la narrativa de China Miéville y, en particular, sus novelas
donde la fantasía y la ciencia ficción se alían para dar cuenta de mundos
paralelos, realidades alternativas, multiversos marvelianos y demás engendros
de la razón científica o la imaginación fantástica que aparecen en novelas como
“La estación de la calle Perdido”, “La ciudad y la ciudad” o “Kraken”.
Jemisin pone en marcha un mecanismo
narrativo de resonancias metafóricas que pasa por dos fases, a cuál más estimulante.
En primer lugar, se sirve de la premisa de que las grandes ciudades, a partir
de cierto nivel de autoconciencia, cobran vida, como un ente, alcanzan un grado
de existencia superior que las convierte en seres con identidad propia y
autonomía total. Así sucede con Nueva York, al comienzo de la novela, como
antes había sucedido con Hong Kong y São Paulo. En segundo lugar, para
preservar el cosmopolitismo de la ciudad así constituida contra las amenazas internas
y la confabulación de poderes extraños que pretenden evitar su nacimiento, cada
distrito de la ciudad se personifica a través de un personaje dotado de
superpoderes y de una visión trascendental de la situación.
En el caso de Nueva York, cada uno de estos
superhéroes prosaicos se asocia con sus cinco distritos y sus múltiples barrios
más alguna vecina cómplice: la lesbiana sexagenaria Bronca, artista indígena y
gestora del centro de arte del Bronx; el misterioso afroamericano recién
llegado Manny, de pasado turbio y presente ambiguo, como encarnación de
Manhattan; la ex rapera llamada Brooklyn, abogada de mediana edad y concejal afroamericana
de esta ciudad; la estudiante hindú Padmini, experta en cálculos prodigiosos y ecuaciones
cuánticas, como avatar exótico de Queens; una treintañera irlandesa reacia y
rebelde, Aislyn, asume la personalidad de Staten Island, el distrito menos
integrado; la joven Veneza, fascinante mestiza afroamericana y portuguesa,
personificando con encanto a Jersey City; y, finalmente, el personaje que los
conecta a todos, Nik, el avatar de Nueva York, un grafitero y chapero negro, desnutrido
y sin hogar.
Como se ve, Jemisin celebra en estos personajes
aquellos valores que Lovecraft, durante su estancia neoyorquina, más aborrecía:
la mezcla racial, la promiscuidad y diversidad sexual, etc. En esta aventura
inicial, el combate cosmogónico de la pandilla de “vengadores” contra las
fuerzas del mal (“el Enemigo”) se sustancia en evitar que los neoyorquinos sean
abducidos por unos alienígenas de tentáculos blancos liderados por la Mujer de
Blanco, una villana carismática que encarna la monstruosidad inhumana que
pretende apoderarse del espacio urbano para someterlo a su lógica social,
política y económica. La alegoría está servida con ingenio literario y recursos
de cómic. En la secuela, como veremos, el combate continúa...
***
[N. K. Jemisin, El mundo
que forjamos, Random House, trad.: David Tejera Expósito, 2025, págs. 384]
Si el primer volumen de la bilogía de las “Ciudades
Grandiosas” nació de un relato independiente, que figura levemente alterado en
la introducción del mismo, este segundo volumen surge como continuación del
anterior, secuela de su planteamiento inconcluso y su trama sin resolver. El
tránsito semántico del título de la primera novela (“La ciudad que nos unió”)
al título de la segunda (“El mundo que forjamos”) ya indica la evolución de la
historia, desde un origen que aglutina a un destino que construye.
Nada más empezar la narración, en el prólogo,
aparece la voz narrativa de Nik, personaje que encarna en su totalidad a la
ciudad de Nueva York, para tomar las riendas de la historia tres meses después
de los traumáticos acontecimientos que marcaron la primera entrega e informar
al lector del estado de cosas en la ciudad y también del estado vital de los
demás avatares urbanos. Esa misma voz reaparece en la coda, tras todas las
peripecias vividas por este grupo de superhéroes enfrentados a las fuerzas de
un mal procedente del multiverso, un siniestro ente lovecraftiano llamado
R´lyeh, para proporcionarle un final feliz a la historia de amor entre él y Manny,
el dubitativo avatar de Manhattan.
De ese modo, las dos líneas narrativas
principales de “El mundo que forjamos” se cargan de componentes políticos más
explícitos que se resuelven, en la batalla final, con una prodigiosa dosis de
fantasía e imaginación. La primera línea se centra en las elecciones a la
alcaldía de Nueva York donde se enfrentan en desigualdad de condiciones
Brooklyn, avatar afroamericana del distrito homónimo, y Pánfilo, el
representante republicano y aliado indispensable de R´lyeh en su deseo de
destrucción de la singular vida neoyorquina. La segunda línea, más global, narra
los esfuerzos por organizar una cumbre de grandes ciudades mundiales con objeto
de implicarlas en la defensa de Nueva York contra los insidiosos tentáculos del
archienemigo.
La primera línea se revela la más previsible,
mientras la segunda permite realizar una ingeniosa gira mundial para poder
reunir una asamblea de ciudades que finalmente se acaba celebrando en la isla
de la Atlántida, la primera ciudad de la historia en haber sido destruida por
R´lyeh, inspirada en la “Nueva Atlántida” de Francis Bacon y reinventada por
Jemisin para la ocasión como una especie de república ideal a la que las
ciudades convocadas deberían mirar como modelo utópico. Detrás de esta alegoría
novelesca subyace una idea sugestiva de lo que significan las ciudades en el
siglo XXI: territorios de dominio de la libertad y la multiplicidad de culturas
y costumbres, espacios dinámicos de convivencia e intercambio productivo para
el desarrollo tanto de los individuos como de las comunidades.
En la victoria metafórica de las ciudades de esta
dimensión sobre la invasora ciudad de otras dimensiones, en un combate en suelo
neoyorquino en el que participan París y Sao Paulo, Barcelona y Estambul, Tokio,
Seúl y Hong Kong, Londres y Bombay, son los ideologemas culturales y no solo el
armamento lo que se moviliza contra el poderío del peligroso adversario, cuya
única pretensión es acabar con la riqueza y pluralidad de la experiencia humana
en la ciudad. Que la explotación inmobiliaria, la corrupción policial y
política, el supremacismo racial, la homofobia y la xenofobia, la
gentrificación y la exclusión social sean algunas de las armas estratégicas de
R´lyeh demuestra que Jemisin ha tomado el partido antagónico de Lovecraft para
celebrar la vibración de las multitudes y la creatividad de las minorías, la
exuberancia multicultural y la permanente novedad de Nueva York.

%20Harry%20Dodge_1.jpg)